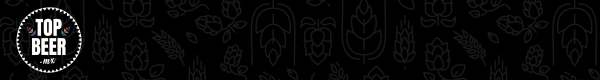Cuando la economía mundial giraba en torno a la caca: la era del guano y la lección de Perú
Hace casi dos siglos, el desarrollo económico de Perú alcanzó niveles sin precedentes gracias a un recurso natural insospechado: el guano. Este fertilizante natural, compuesto por excremento de aves marinas, convirtió al país sudamericano en una potencia exportadora, al punto de sostener la mayor parte de su economía. Pero este auge también dejó una valiosa advertencia sobre los peligros de depender de un solo producto.
El guano es rico en nitrógeno, fósforo, calcio y potasio, nutrientes esenciales para la agricultura. Su capacidad para revitalizar suelos agotados lo convirtió en un bien codiciado en Europa y Estados Unidos, donde el crecimiento poblacional y la sobreexplotación de tierras habían mermado la productividad agrícola.
El auge del “oro blanco”
La importancia del guano se dio a conocer internacionalmente gracias al científico alemán Alexander von Humboldt, quien durante una expedición a América en el siglo XIX observó una sustancia blanca en las costas peruanas. Tras estudiar sus propiedades, envió muestras a Europa, donde rápidamente se reconoció su valor como fertilizante natural.
Entre 1840 y 1880, la exportación de guano alcanzó su punto más alto. Perú experimentó un auge económico gracias a la venta de este recurso. Se construyeron ferrocarriles, carreteras y puertos, y se establecieron nuevas rutas comerciales. El producto llegó a representar cerca del 80 % de los ingresos del país. Incluso se promulgó una ley, en 1856, que permitía a ciudadanos estadounidenses apropiarse de islas deshabitadas donde se hallara guano.
Sin embargo, esta bonanza trajo conflictos. Entre 1879 y 1884 estalló la llamada Guerra del Pacífico —también conocida como la Guerra del guano— que enfrentó a Perú, Bolivia y Chile por el control de los yacimientos de guano y salitre. Este conflicto dejó huellas profundas en la región y terminó con la pérdida de territorios clave para Perú y Bolivia.
Crisis y advertencia para el futuro
El fin de la era del guano llegó antes de finalizar el siglo XIX. El agotamiento de los depósitos naturales debido a la sobreexplotación, junto con el desarrollo de fertilizantes sintéticos en Europa, provocó el colapso del mercado. Lo que antes era una fuente de riqueza se transformó en una crisis económica que dejó al país sin su principal sustento financiero.
Este episodio marcó una lección crucial para las economías del mundo: la dependencia de un solo recurso, por muy rentable que parezca, es un riesgo que puede convertirse en desastre si no se diversifican las fuentes de ingreso.
Hoy en día, el guano sigue usándose como fertilizante orgánico, aunque con un mercado más limitado. Además del proveniente de aves marinas del Pacífico, existen variantes como el guano de murciélago, que es apreciado por su eficacia y fácil recolección. También se valora el guano de focas y pingüinos, aunque su acceso es complicado por la disminución de estas especies.
Más allá del impacto económico, la explotación intensiva del guano también dejó consecuencias ecológicas. La intervención humana en islas con colonias de aves marinas alteró ecosistemas enteros, afectando no solo a las aves, sino también a peces, bacterias y hongos que dependían de ese ciclo natural de nutrientes.
La historia del guano en Perú es un ejemplo de cómo la demanda internacional puede transformar un país, pero también de cómo el auge de un recurso puede terminar en declive si no se maneja con visión a largo plazo.